Por Matías Leandro Rodríguez – Comunicador, Abogado
“El problema no es solo lo que decide la Corte, sino cómo lo hace, para quién y desde dónde.” Esa afirmación, planteada recientemente por el juez Alejo Ramos Padilla, no debería leerse como una expresión partidaria, sino como una advertencia constitucional de primer orden. En una democracia que se dice republicana, la legitimidad del Poder Judicial —y en particular de su máxima instancia— no puede agotarse en la formalidad de los procesos de designación. Requiere, además, una fidelidad activa a los principios fundantes del Estado de derecho, a la división de poderes, y a la idea radical de que la justicia se administra en nombre del pueblo.
Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atraviesa una situación crítica, marcada por una doble erosión: de origen y de ejercicio. La designación por decreto de dos de sus integrantes en 2015 —aunque luego rectificada— fue una herida institucional seria, una fractura del pacto republicano que aún no ha sido suturada. Pero más allá de aquel episodio, lo que se ha instalado es una integración incompleta, sostenida en el tiempo, que desoye el mandato constitucional del número legal de miembros, que desconoce criterios de paridad de género, diversidad y representación federal, y que parece cada vez más ajena a cualquier idea de rendición de cuentas o transparencia pública. Una Corte que concentra el poder de revisar todos los actos del Estado sin representar a la Nación es, en el fondo, una anomalía jurídica.
La falta de legitimidad de ejercicio es aún más alarmante. Decisiones que afectan cuestiones estructurales como la coparticipación, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la autonomía de las provincias, son dictadas sin audiencias públicas, sin deliberación con la ciudadanía, sin justificación comprensible. Las sentencias se escriben en un lenguaje hermético, alejado de la gente, y en un tono que sugiere que no hay nada que discutir, como si la Corte fuera dueña del texto constitucional y no su intérprete. Así se vacía el sentido democrático de la justicia. No hay ciudadanía judicial cuando las decisiones no se explican, no se abren, no se discuten. Hay, en cambio, una liturgia tecnocrática que se enmascara bajo la neutralidad para operar sin control.
No se trata de impugnar la independencia judicial, que es un valor central del sistema republicano. Pero independencia no es aislamiento, y neutralidad no es indiferencia. Una Corte que permanece cerrada sobre sí misma, que decide sin responder ni dialogar, deja de ser un órgano de control para convertirse en un poder sin contrapeso. Y en una democracia, todo poder que no se revisa se degrada. No hay supremacía judicial cuando lo que falta es legitimidad constitucional.
La arquitectura institucional diseñada en 1853 no imaginó una Corte con vocación de gobierno. Le asignó, en cambio, una tarea modesta y a la vez elevada: custodiar el equilibrio entre los poderes y asegurar la vigencia de los derechos. El control de constitucionalidad no es una espada: es una brújula. Pero la brújula pierde su función si quienes la manejan no miran el horizonte común, si la jurisprudencia se vuelve herramienta de disciplinamiento, si el tribunal se transforma en actor político.
Tal vez el tiempo que viene no requiera nuevas leyes sino una conciencia constitucional renovada. Una Corte que no escuche al pueblo no puede juzgar en su nombre. Una Corte que no se interpele ni se actualice, no puede garantizar justicia en tiempos de transformación. La legitimidad no se decreta: se construye, día a día, en cada decisión, en cada gesto, en cada palabra pública.
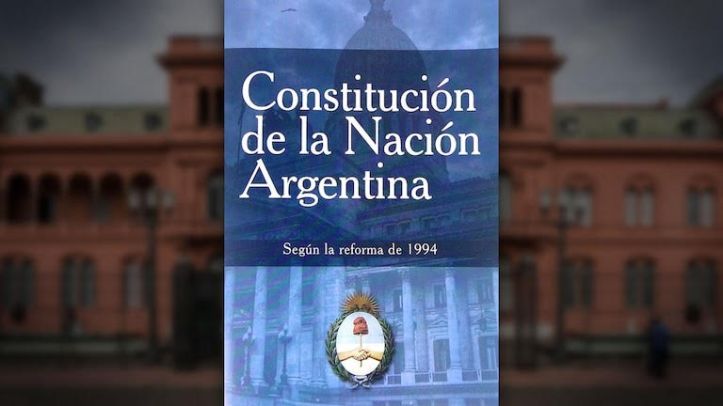
No hay justicia posible en una democracia sin legitimidad. Y no hay legitimidad sin una Constitución que respire, que palpite en las calles y no quede sepultada entre expedientes. Una Corte que se blinda, que se nombra a sí misma como voz final e infalible, que dicta sus fallos como oráculos, ha dejado de impartir justicia para administrar privilegios. El pueblo no puede ser un espectador mudo mientras se redacta su destino en despachos cerrados y sin ventanas.
La democracia no se arrodilla ante togas que no escuchan ni miran. Si la justicia no se debe al pueblo, entonces ¿a quién se debe? ¿Y qué queda de la República cuando su última voz ya no nos nombra, ni siquiera en voz baja?

